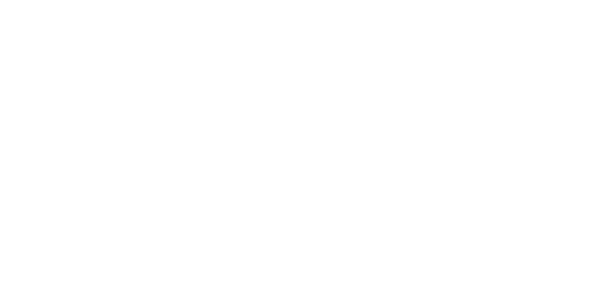Entrevista a Daniel Hahn y Victor Meadowcroft: “Así es América: lees algo y piensas, ‘si así es la escritura, quiero más’”.
Entrevista realizada por Juan David Escobar [1] el 27 de febrero de 2025 a Daniel Hahn [2] y Victor Meadowcroft [3], traductores de La vorágine (2024). Versión en español editada por Juan David Escobar.
Con motivo del centenario de la publicación de la La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera, la editorial escocesa Charco Press y el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes de Colombia, en el marco del programa Reading Colombia, lanzaron en 2024 una nueva edición al inglés de la novela con el objetivo de acercarla a lectores angloparlantes. Se trata de la tercera versión en inglés de la novela, tras las traducciones de Earle K. James (1935) y John Charles Chasteen (2018), y se suma una amplia tradición traductora que ha llevado la obra al ruso, japones, italiano, alemán, portugués brasileño, polaco, entre otras.
El proyecto Reading Colombia, el cual incluye esta traducción al inglés, no se limitó a llevar la obra a lenguas europeas. En el contexto de la Feria Internacional del libro, impulsó varias puestas en escena que incluyeron la lectura pública de fragmentos de la novela en lenguas indígenas como el nasa, wayuunaiki y nükak, aproximando así la obra a comunidades indígenas cuyas memorias históricas están marcadas por la violencia de la “fiebre del caucho”, tema central de la novela de Rivera.
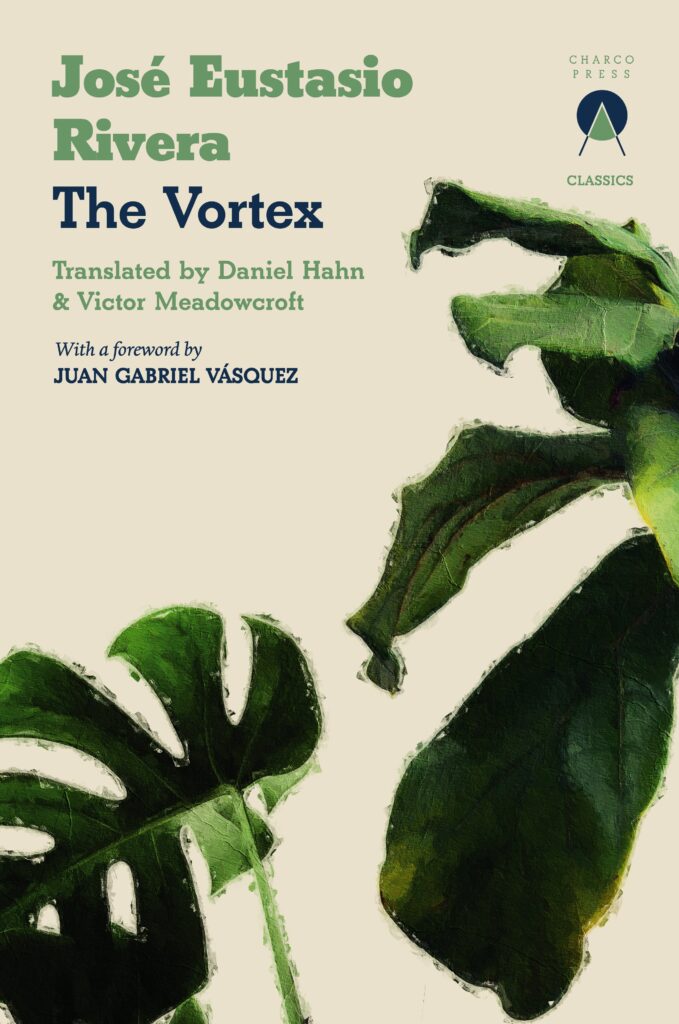
Juan David Escobar, traductor, crítico literario y especialista en historia de la traducción literaria, tuvo la oportunidad de conversar con Víctor Meadowcroft y Daniel Hahn, quienes asumieron la colosal tarea de traducir una obra rica en registros e imágenes poéticas en un tiempo increíblemente corto. Hablamos con ellos de su experiencia como traductores, su relación con la literatura latinoamericana y el proceso de traducción a cuatro manos.
The Vortex, título de esta nueva edición, inaugura Charco Classics, una colección que busca difundir en Europa y Norteamérica autorxs latinoamericanxs que han dejado una huella imborrable en las letras latinoamericanas. Traducir La vorágine es además ponerse a tono con una nueva lectura de la tradición latinoamericana impulsada por voces como la de Erna von der Walde y el escritor Juan Cárdenas, quienes ponen el foco de atención en esta obra, cuya intervención política “reside en el hecho de que todos los procedimientos del texto , basados en el contagio, en el injerto, en la floración rebelde y la superposición de voces, acaban mostrando que, para que el círculo de la explotación funcione, debajo debe haber un aparato estético y un aparato lingüístico”. [4]
Esperamos que la entrevista, hecha originalmente en inglés, alimente el interés por La vorágine y también reivindique el oficio del traductor, una labor fundamental que es a menudo soslayada en nuestro campo literario.
Juan David Escobar: Daniel y Victor, realmente les agradezco por aceptar esta invitación y compartir sus ideas conmigo. Para comenzar, me gustaría saber más sobre su trabajo como traductores. ¿Cómo se involucraron en la traducción literaria? ¿Qué los llevó a traducir literatura latinoamericana? Y, ¿cómo fue que llegaron al proyecto de La vorágine?
Victor Meadowcroft: Supongo que fue un camino bastante largo. Crecí en Portugal, así que crecí hablando otro idioma o al menos entendiéndolo. Luego trabajé en librerías durante 10 o 15 años, y me fui interesando mucho por la sección de literatura traducida en la librería. También enseñé inglés por un tiempo, y fue un exalumno mío quien me sugirió que intentara traducir algo. Creo que lo primero que realmente intenté traducir fue una novela corta de Evelio Rosero, Señor que no conoce la luna, y luego, no sé, entre cinco y diez años después de ese primer intento, Anne McLean y yo hicimos la traducción para New Directions. En ese tiempo entre el primer intento y la versión publicada, hice una maestría en traducción literaria en UEA, lo cual me ayudó a ganar confianza y aprender un poco más sobre el proceso de traducción. Y fue ahí también donde conocí a Daniel Hahn.
Daniel Hahn: Llevo traduciendo, digamos, haciendo traducción literaria de manera regular por unos 15 años. Empecé porque aprendí idiomas a través de mis padres. Mi madre es de Brasil, mi padre es de Argentina, así que, aunque todavía solo hablo inglés con mis padres, siempre he estado rodeado de otros idiomas. Siempre hubo portugués y español a mi alrededor. Estudié francés en la escuela y traduzco un poco del francés, pero el portugués y el español son los dos idiomas en los que me siento más cómodo como lector, y por eso son los que más traduzco. Empecé a traducir un poco por accidente. Había hecho algo de traducción no literaria, cosas académicas, pero estaba escribiendo informes de lectura para una editorial, creo que fue en 2002, tal vez 2001. Escribí un informe sobre un libro que recomendé publicar, y me dijeron: “¿Por qué no lo traduces tú?”. Y dije que sí, en un momento de locura. Luego no traduje nada más durante varios años, porque no era realmente el plan; fue más bien algo único que hice por diversión. Empecé a traducir de forma más regular en 2006, 2007, 2008, algo así. Desde entonces, ha sido una de las principales cosas que hago como trabajo y ahora traduzco muchas cosas, principalmente ficción, pero también una docena o quince libros de no ficción y varios libros infantiles, a veces obras de teatro cuando tengo la oportunidad. No hago mucha poesía, pero casi cualquier otra cosa sí, y como digo, principalmente del portugués y del español, lo cual me da un alcance enorme para encontrar trabajo. De hecho, mi primer libro traducido fue de un autor colombiano. Espero que haya más. Una de las cosas de trabajar con los idiomas que Victor y yo manejamos es que estamos hablando de unos 30 países o así, 25 o 30 países, entonces terminamos cubriendo un espectro muy amplio.
J. D. E.: Entonces, eso significa que tienes una historia con la literatura latinoamericana. No solo con la literatura colombiana, por supuesto, sino que tienes un trasfondo brasileño. Así que siempre ha estado presente. ¿Ese es también tu caso, Victor?
D. H.: Solo quería decir que, en mi caso, es una mezcla bastante variada, porque he ido a Brasil toda mi vida. Tengo mucha familia allá, así que es un país—bueno, en Brasil, en portugués, especialmente en Río. Sabes, el portugués carioca es el que mejor conozco, así que me siento bastante cercano a él cuando traduzco a un autor de Brasil, y especialmente de Río. Por otro lado, el autor del que he traducido más libros es de Angola, en el suroeste de África, un país al que nunca he ido. Es una mezcla. He estado leyendo literatura latinoamericana desde hace mucho tiempo, como Victor, como muchos de nosotros. Pero aún hay grandes vacíos en mis lecturas, y también en las oportunidades de traducción. A pesar de que mi padre es de Argentina, creo que solo he traducido dos libros argentinos. He traducido más libros de Guatemala, por ejemplo, que de Argentina.
J. D. E.: Y en tu caso, Victor, ¿tu vínculo fue más por tu trabajo con las librerías…?
V. M.: Fue por mi trabajo en librerías. Además, mi tía es de Ecuador, así que creo que se casó con mi tío cuando yo tenía unos 10 años. Me interesó mucho ese país, Ecuador, del que empezaba a oír hablar. Mi abuela lo visitó, o viajaron por Ecuador, y mandó muchas fotos de las Islas Galápagos. Así que, desde pequeño, me sentí bastante fascinado por ese continente, y luego, cuando enseñaba inglés, tuve muchos estudiantes colombianos. Tuve una pareja colombiana durante seis años, y ella me introdujo a mucha literatura colombiana también. Fui a visitarla dos o tres veces a Colombia, así que llegué a conocer el país. Recuerdo que, cuando estaba en la universidad, estudiaba música, específicamente músicas populares y del mundo, y mi madre me compró dos pequeñas antologías de Penguin con cuentos: una de ellas era de García Márquez y la otra de Borges. Leí esos dos libros y pensé: “¡Guau, esto es increíble! Necesito traducir a estas personas”. Así que fueron varios hilos distintos, todos convergiendo.
J. D. E.: Varios hilos diferentes. Eso es muy bonito.
D. H.: Así es América: lees algo y piensas, “si así es la escritura, quiero más”.
J. D. E.: Muchas gracias por esa introducción. Creo que es muy útil para entender su trayectoria, su contexto, de dónde viene este interés por la literatura latinoamericana. Bueno, hablemos de La vorágine o The Vortex. Como saben, el año pasado se celebró el centenario de su publicación. Así que ha sido un gran acontecimiento, todo el mundo está hablando de ello. Se ve en revistas literarias, muchos críticos; todo gira en torno a La vorágine. Hay un renacer del interés por esta obra. Porque, después del boom latinoamericano, la gente estaba interesada principalmente en García Márquez, pero esto es anterior. Ahora, el interés se ha renovado. Así que quiero saber, ¿cómo llegó este proyecto a ustedes?
D. H.: Bueno, la editorial Charco Press, que está basada en Edimburgo y que publica literatura latinoamericana en traducción, tuvo una conversación con —creo que fue originalmente con el Ministerio de Cultura en Colombia— sobre las formas en que se iba a celebrar este aniversario. Y creo que fue alguien del ministerio quien propuso a Carolina Orloff que hicieran una nueva traducción para conmemorar el centenario. Esto fue bastante tarde. Todo el asunto. Creo que solo tuvieron esa conversación a comienzos del año pasado, así que ya era el año del aniversario cuando decidieron que querían hacer esto. Yo ya había hecho algunos libros con Charco Press, así que me conocían, y Carolina me habló del proyecto. Era una propuesta muy atractiva, aunque no conocía el libro en profundidad. Conocía el libro de nombre, y conocía a Victor desde hace tiempo, así que le escribí y le dije: “¡Ayuda!”.
J. D. E.: Es un proyecto grande, ¿no? Quiero decir, es un libro de 300 páginas…
V. M.: Es curioso porque yo acababa de estar en Colombia. Creo que fue probablemente una o dos semanas después de regresar de mi viaje —que fue a Colombia y luego a Canadá— cuando recibí el mensaje. Fui a Colombia para la FilBo y para buscar libros nuevos. Y en toda la FilBo, por todas partes, estaba este libro llamado La vorágine, y pensé: “Alguien ya debe haber conseguido los derechos para traducir este libro”. Así que no me molesté en comprarlo. Pensé: “Seguro es muy interesante, lo leeré algún día, pero necesito encontrar libros para proponer a editoriales”. Luego fui a Canadá, y el traductor con el que me estaba quedando me dijo: “Oh, ¿sabías que Daniel Hahn está traduciendo La vorágine?”. Y pensé: “¡Eso es genial! Me alegra saberlo”. Y cuando regresé al Reino Unido, tenía un correo de Danny que decía: “¡Ayuda!”. Y, por supuesto, estuve encantado de ayudar, después de haber visto cuán importante era el libro en Colombia y la admiración que generaba. Estaba muy entusiasmado por unirme al proyecto.
D. H.: Es curioso, porque yo tenía una percepción distinta. Conocía el libro, conocía a escritores que lo habían leído y que lo amaban, así que sabía que era importante, una especie de clásico, en términos abstractos. Pero no acababa de comprender del todo lo que implicaba embarcarse en esto, porque no era solo traducir un libro muy querido, era traducirlo en el contexto de un año de celebraciones globales muy intensas.
J. D. E.: Entonces, no conocías la obra antes de empezar a traducirla. No la habías leído antes, ¿cierto? Era casi algo completamente nuevo. Era solo un proyecto.
V. M.: Adentrándonos en la selva. Adentrándonos en la selva.
J. D. E.: ¿Pueden contarme un poco más sobre eso?
D. H.: Sí. Quiero decir, no la había leído. Había oído hablar de ella, y cuando Carolina me la envió, leí las primeras 20 o 30 páginas, suficiente para ver que era interesante y difícil, o difícil de una manera interesante, al menos. Pero el resto fue descubrirla mientras avanzábamos. Podemos hablar más adelante del proceso de traducción, pero eso también significó que fuimos descubriendo cosas en momentos algo extraños sobre cómo funcionaba el libro.
J. D. E.: Quiero saber un poco más sobre Charco Press. ¿Es una editorial que traduce literatura de países de habla hispana, portugués u otros idiomas? ¿Cuál es el proyecto? ¿Es una editorial independiente?
D. H.: Sí, es una editorial independiente pequeña que lleva funcionando, diría, unos siete años. Tiene sede en Edimburgo. Publican obras de escritores latinoamericanos traducidas al inglés, casi exclusivamente ficción latinoamericana traducida al inglés. Tienen algunas excepciones: algunas colecciones de ensayos y un par de libros de no ficción. Pero esa es su línea principal, lo que significa que han estado publicando sobre todo desde el español, aunque también algunos autores brasileños. Publican unos seis o siete libros al año. Y una cosa que me parece especialmente interesante, sobre todo desde tu perspectiva en Estados Unidos, es que en los últimos años Charco ha estado publicando ediciones en español de libros originalmente en español para el mercado norteamericano. Muchas veces publican una nueva traducción junto con una edición en el idioma original. Así que publicaron La vorágine en traducción y también publicaron La vorágine en español, en una edición gemela, para vender ambas en el mercado de América del Norte.
J. D. E.: Eso es muy interesante, y poco común. No muchas editoriales están pensando en este contexto bilingüe o multilingüe, donde hay lectores que, como en Estados Unidos, son hispanohablantes. Así que tiene mucho sentido, ¿no?
V. M.: Supongo que otra cosa interesante sobre La vorágine es que marca el inicio de la colección “Charco Classics”. Hasta ese momento, la editorial había publicado principalmente literatura contemporánea, y La vorágine es la primera vez que van hacia atrás y rescatan un libro más antiguo que consideran digno de una nueva traducción. Así que, con suerte, habrá más títulos en esa serie.
J. D. E.: Esto es realmente genial porque sitúa a La vorágine como un texto fundacional de la tradición literaria colombiana. Podrían haber traducido Cien años de soledad —ahora hay una serie de televisión y muchas cosas sucediendo alrededor de esa obra—, pero esto, esto representa otra forma de leer la literatura colombiana, sin duda. Y presentarlo como el primer título de una colección de clásicos suena muy interesante.
D. H.: Creo que especialmente porque ellos siguen publicando —lo principal que hacen, además de clásicos ocasionales— es publicar autores contemporáneos. Entonces, ahora están en una especie de contexto en el que, si publican a un autor colombiano contemporáneo, ese autor estará en el mismo catálogo que José Eustasio Rivera.
J. D. E.: Es una manera de leer a los nuevos autores que están publicando, ¿verdad? Es una forma de darles un trasfondo literario. De mostrar de dónde viene esta escritura, en cierto modo. Bueno, hablemos de la traducción. Creo que podemos entrar de lleno en ello. La vorágine es un texto muy complejo, incluso para los lectores colombianos o para personas que hablan o leen en español. Así que, básicamente, esa es la pregunta: ¿cuáles fueron los desafíos? Daniel, tú dijiste: “Oh, necesito ayuda. No puedo asumir esto solo”. Supongo que tenían plazos, y que había una especie de prisa por sacar adelante el proyecto. Entonces, ¿cuáles crees que fueron las principales dificultades del proyecto en términos de traducción?
D. H.: Tal vez Victor y yo responderíamos esto de manera diferente, pero quizá lo primero que podemos decir es que cada uno de nosotros hizo un primer borrador de distintas partes del libro y luego revisamos el trabajo del otro. Eso significa que nos enfrentamos a problemas bastante diferentes, porque el libro varía mucho en sus distintas partes. A mí me costó mucho trabajo producir los diálogos de los personajes en la primera parte, donde el habla está marcada por el acento de los personajes. De hecho, el acento está transcrito fonéticamente en el español, está muy claro, y eso es difícil de reproducir en la traducción sin que suene como si todos tus personajes fueran cockneys, neoyorquinos o algo por el estilo. En cambio, Victor, cuando hizo la segunda parte, tuvo problemas completamente distintos. El registro cambia. El vocabulario cambia.
V. M.: Tuve que lidiar con mucho vocabulario relacionado con la extracción del caucho. Le pregunté a Danny: “¿Qué estás haciendo con todo este vocabulario de extracción de caucho?”, y Danny me dijo: “¿Extracción de caucho? ¿Te refieres a ganadería?”. Así que… Y también estaban los diferentes tipos de embarcaciones, distintos tipos de canoa. No creo que tú tuvieras tanto ese problema como yo, Danny. Tuve que leer un libro sobre técnicas de navegación en canoa, porque no sabía que podías mover la canoa con una pértiga además del remo. Así que, simplemente, era un vocabulario completamente distinto relacionado con embarcaciones y otras cosas que tú no habías tenido que enfrentar. Fue interesante.
D. H.: También había mucho sobre distintos tipos de chozas, y tú tenías muchos tipos de embarcaciones, pero yo tenía un montón de términos distintos para fincas: granjas, haciendas, casas de campo, estancias, ranchos, o lo que fuera. Y luego, a medida que nos adentrábamos más en la selva, aparecían otro tipo de edificaciones pequeñas completamente distintas, lo cual era más tu problema.
V. M.: Choza, rancho, todas estas palabras diferentes para lo que posiblemente era el mismo tipo de construcción, lo cual era un reto, porque intentábamos entender si se trataba de un conjunto de tres o cuatro edificios distintos, o si era simplemente un mismo edificio al que se le refería con diferentes términos cada vez. Eso también fue bastante desafiante.
D. H.: Sí, hace lo mismo con las embarcaciones. Hubo algunos momentos en los que discutíamos: “¿Esto es un solo bote o son dos?”.
J. D. E.: Lo cual es muy interesante porque es parte de la estructura de la novela. Es como si se adentrara cada vez más en un ámbito simbólico distinto, en otra situación, en otro entorno geográfico. Primero se describe Casanare, y luego se va metiendo en la selva. Incluso la manera en que empieza la segunda parte, para mí, es hermosa: cuando habla de cómo la selva habla y de cómo las voces subjetivas desaparecen. Incluso el lector queda desorientado, ¿cierto? Y eso está bien, como si las partes estuvieran escritas de manera diferente.
V. M.: Solo quería decir que eso que mencionas —ese ir adentrándose en la selva, y también el hecho de que él viene de un contexto muy diferente, viene de Bogotá, luego está en los llanos, y finalmente en la selva. Al principio, nuestro plan era no usar cursivas para algunas de las palabras extranjeras, porque entendimos que esas palabras no serían extranjeras para el protagonista. Así que la idea era que no necesitábamos ponerlas en cursiva, porque eso podría sugerirle al lector que esas palabras le eran ajenas a él. Pero a medida que avanzamos con la traducción y hablamos con Erna —de quien creo que hablaremos más adelante— ella nos explicó que esas palabras sí estaban marcadas en la edición original en español, que estaban en cursiva, y que había un glosario, porque eran términos que probablemente el protagonista no conocía. Entonces fuimos y volvimos: primero las teníamos en cursiva, luego las quitamos, y después las volvimos a poner en cursiva, para dar al lector la sensación de que esas palabras también eran ajenas para el protagonista, Arturo.
D. H.: También está esa pequeña introducción del funcionario que claramente no entiende todo tampoco. Ese fragmento de marco, al comienzo y al final de la novela, es desde la perspectiva de alguien que dice: “Voy a dejar todo este vocabulario extraño tal como está”, así que claramente se marca como algo diferente. Y cuando mencionabas la naturaleza desorientadora del comienzo de la segunda parte, una de las cosas más difíciles al traducir es que, por un lado, tienes que preservar ese efecto —y el efecto es realmente distintivo en ese inicio, en comparación con la mayor parte del libro— pero al mismo tiempo, nosotros como traductores necesitamos saber exactamente qué está pasando. No podemos simplemente decir: “No importa si no está claro”. Tenemos que saber, por ejemplo, si este adjetivo se refiere a la luz de la luna o a la vaca; o si el sonido del viento que se está describiendo se compara con una parte de la oración o con otra. Incluso si el lector va a recibir algo con cierto grado de ambigüedad, nosotros debemos tener todo completamente claro. Hay muchos lugares, incluyendo ese comienzo, en los que solo entender a qué se refiere cada cosa requiere resolver un rompecabezas.
J. D. E.: Claro, digamos que la manera en que lee un traductor es distinta de lo que va a recibir el público. ¿El problema es distinto, no? Como tú decías, es como armar un rompecabezas, en términos del lenguaje, cómo se conectan las palabras. Bueno, gracias por eso. Noté lo de las cursivas, como esa idea de que esas palabras también son extranjeras para el personaje. Se habla de “provincialismos” al comienzo, en esa parte de la apertura, y luego está este personaje que escribe el epílogo. Así que todo eso tiene mucho sentido.
Quiero hablar un poco más sobre el glosario. El que ustedes incluyeron es más corto que el que viene en la edición en español. La edición que yo tengo de La vorágine tiene un glosario mucho más largo. Pero creo que ustedes también estaban pensando en hacer esta edición más, digamos, legible para un público angloparlante. Entonces, ¿cómo fue esa negociación entre el lenguaje del texto, que es muy complejo y está lleno de expresiones idiomáticas, y el deseo de traducirlo para una audiencia británica o norteamericana? ¿Cómo lo abordaron?
D. H.: Creo que lo primero que hay que decir es que hubo dos traducciones anteriores, y hasta donde recuerdo, ninguna de ellas incluía un glosario. Así que la primera decisión fue mantener el glosario, en parte porque sabíamos que habría cosas con las que los lectores necesitarían ayuda, y en parte porque estábamos traduciendo un original que ya traía un glosario. Estamos traduciendo una obra que, desde su origen, marca la diferencia lingüística, y los lectores originales también tenían acceso a ese glosario. Lo que terminamos haciendo fue incluir en el glosario solo las palabras que no traducimos al inglés y que no se comprendían totalmente por el contexto. Hubo casos en los que un personaje decía algo como: “Este es un buen lugar para pescar, el otro día atrapé un par de algo”, y no pusimos en el glosario ese algo, aunque fuera una palabra desconocida, porque sin una definición detallada, una entrada básica no tendría sentido. Así que eliminamos algunas cosas del glosario, incluso si eran términos poco comunes, cuando el contexto era suficientemente claro como para que nadie sintiera la necesidad de buscar la palabra.
V. M.: Creo que había bastantes instrumentos musicales en la escena donde los pueblos indígenas están bailando. Intentamos usar ciertos verbos para describir esos instrumentos, el sonido que producían o la manera en que se tocaban, para introducir información que ayudara al lector a deducir de qué tipo de instrumento se trataba. Sentimos que no era necesario dar una definición completa, porque por el contexto ya se podía entender que era un tambor, o algún tipo de instrumento de viento. Así que, como decía Danny, a veces trasladábamos la información al texto mismo, en lugar de ponerla en el glosario.
D. H.: Sí, y eso es algo que hacemos mucho como traductores: “colar” la información. En lugar de decir “tocaba el instrumento tal”, decimos “rasgueaba” o “pulsaba”, y de inmediato sabes que es un instrumento de cuerda, porque no se puede rasguear un clarinete, ¿verdad? Si logras meter ese dato en el texto, es menos probable que el lector necesite buscarlo. El glosario está ahí por buenas razones, pero no tiene entradas innecesarias. Solo incluye lo que el lector realmente podría necesitar consultar.
J. D. E.: Eso es interesante porque podrían haber optado por usar notas al pie, para explicar muchas cosas. Pero ustedes decidieron incluir la información en la propia traducción, para que el lector pueda entender lo que está pasando, y ustedes, como traductores, les dan la clave para deducir el significado por contexto. Como en el caso del instrumento. Y creo que eso es muy importante porque también diferencia su edición de una edición académica, que estaría llena de comentarios de traductores o editores del texto…
D. H.: Sí, y nosotros lo estamos traduciendo para que la gente lo lea. Y eso no significa que vayamos a eliminar las partes difíciles o a simplificar las secciones complejas, pero sí queremos que las personas empiecen desde el principio, se entusiasmen con la voz narrativa y la historia, y lleguen al final, guiadas por el impulso del relato.
J. D. E.: Hemos estado hablando de los aspectos lingüísticos. Pero, ¿qué tal la experiencia de traducir los pasajes más poéticos del libro? ¿Encontraron dificultades? Porque hay momentos que son muy, digamos, líricos. Se notan guiños a su lectura del romanticismo, el simbolismo… La manera en que describe la selva es poética. ¿Qué pasó con esas partes, esos bloques del texto?
V. M.: Diría que fueron un reto. También intentábamos entender cuál era la intención. ¿Se supone que debemos leer a Arturo Cova como un gran poeta, o no es eso lo que Rivera está haciendo? O sea, los pasajes poéticos deben sonar poéticos, pero ¿tienen que sonar como poesía superior, o basta con que tengan cierto lirismo? Porque incluso en los lugares donde no estoy del todo convencido por la poesía del original, sí transmite esta imagen de la selva. Y creo que eso realmente brilla, incluso si no siempre me convence el lenguaje que usa. Así que se trata de capturar ambas cosas. También es interesante cómo su visión romántica —si ves el inicio de la Parte Dos— es muy idealista respecto a la selva. Y luego, creo que es como diez o quince páginas dentro de la Parte Tres, su visión ya es muy distinta. Habla mucho de podredumbre, de hojas que caen encima de uno. Y dice, “todos esos poetas románticos que hablan de la selva… ustedes nunca han estado aquí”. Así que eso también es interesante: cómo su comprensión de la selva cambia mucho desde ese primer pasaje, cuando apenas llega y dice: “Oh, es hermoso”, pero también “no puedo ver el sol” y “es extraño no saber de dónde viene la luz”; hasta la Parte Tres, donde ya tiene una comprensión muy distinta. Pero sí, hubo muchos desafíos, y también se trataba de, como dijo Danny, armar lo que se está diciendo, entender las ambigüedades. Además, hay que entender que a veces la manera en que algo puede ser ambiguo en español no es igual en inglés, y quizás tenemos que ser más claros en algunos lugares y podemos permitirnos menos claridad en otros, porque la gramática del idioma nos obliga a ser más precisos.
D. H..
Creo que lo que dijiste al comienzo, Victor, sobre Cova como poeta, como alguien que se cree un gran poeta, es muy relevante. Algunos de los pasajes descriptivos, como dices Juan David, son líricos, es una buena manera de describirlos, pero a veces también son densos, a veces es un trabajo difícil, y a veces se siente grandilocuente de forma innecesaria porque está saltando entre diferentes registros literarios, pero en realidad no estamos leyendo a Rivera en su mejor versión. Lo que estamos leyendo es un personaje que escribe. Es la voz de alguien completamente egocéntrico y dramático, que se cree el héroe de una gran aventura al lanzarse a este lugar magnífico. Y creo que una de las cosas más difíciles es —y pienso especialmente, de nuevo, en el comienzo de la segunda parte, que Victor trabajó en su mayoría— cómo debía esto sonar bien en inglés. Encontrar ese equilibrio entre una prosa que sea impactante y grandilocuente, pero que también pueda ser un poco ridícula a veces. Y siento que quizás nunca me permitan entrar a Colombia de nuevo por decir esto, pero hay partes de esa escritura que no son solo descripciones hermosas y poéticas. Es alguien que piensa que, para ser un buen poeta, hay que usar palabras largas para describir los colores. Y es difícil lograr una traducción que no suene como parodia —porque no es parodia— ni como algo completamente fuera de tono. Creo que no hicimos eso. Pero logramos algo donde el narrador original no es siempre el escritor más sutil. A veces se vuelve más convincente cuando reacciona de forma más natural a lo que lo rodea. Por eso, Victor, ese pasaje que mencionaste, donde regresa más tarde y realmente siente lo que es estar en ese lugar, en cierto sentido, es una parte mucho más auténtica.
J. D. E.: Y eso es algo que puede decirse de la novela. Es la transformación del personaje. Porque él viene de la ciudad. Viene de Bogotá, la capital, y probablemente todo ese lenguaje poético le viene de poetas europeos. Pero luego se enfrenta a la selva real, a la naturaleza, pero no solo eso: a los horrores de la selva, que son humanos. Está el tema de la explotación, el caucho, y todas las cosas terribles que el mercado global está haciendo con la gente de allí, con los pueblos indígenas. Entonces, puede sonar muy exuberante. Él quizás exagera, pero al mismo tiempo hay un enfrentamiento con lo que está ocurriendo en la novela. Y creo que eso es muy interesante. ¿Lo notaron ustedes mientras traducían?
V. M.: Creo que fue complicado al principio, cuando intentábamos entender a Cova. Primero fue darnos cuenta de que, en muchos momentos, no es una buena persona. Por ejemplo, el lenguaje que usa para referirse a los pueblos indígenas cuando se queda con ellos. Pensé: “¿Cómo debo manejar este lenguaje?” Y me dije: “Sabes qué, tengo que ser ofensivo”, porque creo que este personaje está siendo ofensivo cuando habla de estas personas que lo han acogido, que le han dado refugio. Pero el lenguaje que usa para referirse a ellos es increíblemente irrespetuoso. Y fue al leer más de lo que Danny había estado trabajando cuando empecé a entender que este personaje no está pensado como un héroe. Es un personaje complejo: la forma en que trata a las mujeres al principio, la manera en que trata a sus propios amigos en ciertos momentos de la novela. Hay ciertos momentos de humor donde Cova está en su mundo, actuando con grandilocuencia, con sus ideas sobre la aventura, y otro personaje lo detiene. El ejemplo más obvio es Franco, justo después de que dos indígenas mueren en el bote, y Cova dice: “Oh, pero qué muerte tan hermosa, murieron en un instante, fue dramática”, y su amigo Franco se vuelve hacia él y le dice: “¿Estás loco? Esos dos hombres acaban de morir y tú estás romantizándolo”. Así que creo que esos momentos donde otros personajes lo confrontan y exponen su comportamiento nos ayudaron a entender a Cova. También pensaba ahora que por eso Clemente Silva es un personaje tan importante, porque no estoy seguro de que Cova pudiera haber contado la historia de las plantaciones de caucho o del comercio del caucho. No estoy seguro de que su voz pudiera haber transmitido esa historia de manera efectiva. Se necesitaba otro personaje, alguien sin todo ese exceso, alguien con experiencia vivida en el comercio del caucho, para contar esa historia. Es interesante cómo la voz de Clemente Silva casi se entrelaza con la de Arturo, y por momentos, es como si él tomara el control del relato. Creo que al comienzo de la Parte Tres, en cierto modo, sigue siendo la voz de Cova, pero lo que se describe parece ser la experiencia de Clemente Silva, y hay una ambigüedad allí que me pareció muy interesante.
V. M.: Danny, no sé si quieres agregar algo.
D. H.: Solo iba a retomar algo que dijo Juan David, pero sí, estoy de acuerdo con lo que describiste sobre este personaje, especialmente, pero también pensando en la forma en que él cambia. Y lo vemos, no transformándose de repente en una persona buena o sencilla, pero sí lo vemos aprender cosas sobre la realidad del mundo al exponerse a algunas de las peores prácticas de la humanidad. Pero eso también es lo que nosotros, como lectores, recibimos. Y una de las razones por las que seguimos leyendo el libro hoy es porque las cosas que Cova descubre —que tienen que ver con la explotación, con cómo se abusa del poder, con cómo se explota el medio ambiente y a las personas más vulnerables— siguen siendo actuales. Que él entienda o interiorice todo eso es casi irrelevante, porque él es el canal a través del cual nosotros, los lectores, accedemos a esa comprensión. Y eso es una de las razones por las que el libro no ha perdido vigencia después de cien años.
J. D. E.: Esa era mi siguiente pregunta, si quieren profundizar más en eso. ¿Cuál es la relevancia de La vorágine para los lectores contemporáneos, ahora que la han traducido y, por supuesto, disfrutado —o sufrido— el libro?
D. H.: Creo que diré dos cosas muy rápidamente, y probablemente Victor tendrá ideas más interesantes. Una tiene que ver con lo que acabábamos de decir: los temas políticos, sociales y culturales que Cova presencia, que se relacionan con la manera en que los seres humanos con poder actúan mal. Es un libro sobre la codicia, y todo eso sigue siendo relevante hoy. Pero también creo que hay cualidades en la novela como novela, que no tienen que ver solo con sus temas, sino con la forma: es una historia entretenida, con momentos bastante divertidos. Nos alegramos de descubrir que había humor en ella, que tiene ritmo, diálogos que son muy agudos. O sea, también es una lectura placentera, más allá de los temas ecológicos o de explotación que son relevantes e importantes.
V. M.: Yo coincido con Danny: la novela aún se siente muy vigente. Hay algo en la manera en que se cuenta la historia que realmente me impactó. No se siente como una historia de explotación que ya se terminó. Más bien, se siente como si alguien estuviera descubriendo un caso —un caso de explotación que ocurre en la selva—, pero que probablemente esté ocurriendo en este mismo momento en otras partes del mundo, donde aún no ha llegado un Cova a internarse y exponerlo. Y también están todos los intentos del poder por impedir que esa historia salga a la luz. Pienso en todos los esfuerzos de Clemente Silva por llegar a Iquitos. Él está decidido a contar su historia, sobre lo que ocurre en la selva, y parece que hay muy poca disposición por parte de quienes están en el poder para permitir que esa historia se conozca. Y está esa escena fantástica en la que el inspector acaba de presentar su informe, o ha hecho sus acusaciones contra los barones del caucho, ha defendido su caso, y uno de los barones empieza a ofrecer una especie de contraargumento que, a medida que avanza, te das cuenta de que va a ser mucho más fuerte que todo lo que el inspector pueda decir. Porque se trata de cómo, si empiezas a debilitarnos, Perú perderá representación en esta parte de la selva, perderá poder. ¿Y quieres perder ese territorio? Hay tanto en juego en términos de política y dinero que parece que la gente común simplemente no tiene oportunidad. Aunque algunos intenten mejorar las condiciones o conseguir promesas de los barones del caucho de que cambiarán su comportamiento, en última instancia, hay muy poco que puedan hacer. Y creo que el libro transmite muy bien esa verdad dolorosa.
J. D. E.: ¿Creen que los lectores podrían hacer conexiones con otros clásicos, por ejemplo El corazón de las tinieblas [Heart of Darkness], o algo por el estilo? Porque también se trata de un viaje hacia la selva, pero también hacia lo más profundo del poder, de la violencia, de la colonialidad. Estoy pensando en lectores angloparlantes, si podría haber alguna referencia o resonancia ahí.
D. H.: Es una observación interesante. Y lo es aún más si piensas que uno de los admiradores de La vorágine es Juan Gabriel Vásquez, que escribió la introducción de nuestra edición, y que —tengo entendido— acaba de publicar una nueva traducción de El corazón de las tinieblas al español. Y él tiene obras inspiradas tanto por Conrad como por La vorágine. Así que seguramente esas conexiones resonarán en algunos lectores.
J. D. E.: Creo que hemos hablado de muchas cosas interesantes. Entonces, ¿cuál fue el papel de Erna, a quien mencionan en los agradecimientos? Me encantaron los agradecimientos. Tienen un tono muy humorístico, como cuando dicen: “No tenemos a Rivera para que nos hable, no podemos mandarle un correo, pero tenemos a esta persona que es casi como su representante en la Tierra, y hablamos con ella”. Así que, ¿cuál fue el rol de Erna von der Walde?
V. M.: Yo diría que tuvo dos funciones principales. La primera fue ayudarnos con el contexto, especialmente del comercio del caucho, y con parte del lenguaje relacionado con esa industria, y también con los “peddlers” que operaban en la región —cómo funcionaban, esos barracones que eran casi como fortalezas donde se instalaban los comerciantes o a veces los barones del caucho, y desde ahí enviaban a los pueblos indígenas a internarse en la selva. Porque el caucho no es algo que puedas plantar y cosechar fácilmente. La idea de “plantación” es un poco engañosa, como decía Erna, porque te hace pensar en un campo lleno de árboles de caucho. Pero en realidad, los árboles de caucho están dispersos en distintas zonas de la selva, y el proceso consiste en encontrar indígenas que sepan dónde están esos árboles, enviarlos a recolectar el látex, y que luego lo lleven de regreso —muchas veces en condiciones horribles— a estos centros fortificados. Así que Erna nos explicó todo eso: cómo funcionaba realmente la industria del caucho.
La segunda parte de su rol fue ayudarnos con preguntas muy específicas sobre líneas del texto que ella lleva veinte años leyendo. Ha hecho su propia edición con muchas notas y explicaciones, así que conoce el libro increíblemente bien. Le preguntábamos cosas concretas, como: “Leemos este pasaje de esta manera, ¿tú qué piensas?” Y Erna a veces confirmaba nuestra lectura, y otras veces nos decía: “No, yo lo leo así”. Y tomábamos eso en cuenta.
D. H.: Y también —no sé si a ti te pasó lo mismo, Victor— hay algo muy valioso en recibir validación de alguien que conoce la obra tan profundamente. A mí me pasa cuando trabajo con autores: tener a alguien que pueda confirmar cosas o revisar un borrador, o responder a una pregunta, no es solo útil por la información en sí, sino porque te da la tranquilidad de cerrar el proceso sin sentir que quedan cien puntos de duda frágil. Muchas de las cosas que terminamos preguntándole a Erna cuando revisó el borrador final eran simplemente del tipo: “Esto está bien, ¿verdad? Por favor, confírmanos que no lo hemos entendido todo mal”. Y la mayoría de las veces, creo que lo habíamos entendido bien, pero recibir esa confirmación de que sabíamos lo que estábamos haciendo fue muy valioso. Aunque no nos diera información completamente nueva o contradictoria, era importante que nos ayudara a dejar de preocuparnos por si tal canoa era de un tipo u otro, ¿sabes?
J. D. E.: Esto es genial porque muchas veces se piensa que la tarea del traductor es algo muy solitario. Pero ustedes han estado involucrados en mucho diálogo. Así que tengo otra pregunta al respecto: ¿cómo fue co-traducir? ¿Cuál fue su dinámica? Supongo que ya habían hecho esto antes, o ¿fue su primera traducción juntos?
V. M.: Sí, juntos, pero habíamos hecho otras co-traducciones con diferentes personas. Creo que Danny ha hecho más que yo, pero yo he hecho un par.
J. D. E.: ¿Cómo fue ese proceso? Porque me parece un desafío. Ya mencionaron algunas cosas: que la primera parte fue una cosa, y luego la segunda fue otra, con problemas diferentes. Y luego revisaron el trabajo del otro. ¿Cómo funcionó eso?
V. M.
Creo que, con esta en particular, por cómo se dio el cronograma —no teníamos mucho tiempo para la revisión— dividimos el libro en secciones, y cada uno trabajó en una parte. Lo interesante de La vorágine es que, en cierto modo, ya se siente como si fueran dos novelas distintas. Así que eso quizá jugó a nuestro favor: la manera en que dividimos el libro coincidía con la forma en que el propio libro se divide. La primera parte está ambientada en los llanos y tiene un lenguaje específico, mucho dialecto. Luego, en la segunda parte, de pronto estás en la selva, la mayoría de los personajes que hablaban ese dialecto ya no están, y el ambiente es muy diferente, casi hipnótico: los personajes están hipnotizados por la selva o por la fiebre. Así que, aunque revisamos las secciones del otro, el texto de origen ya era lo suficientemente distinto como para que no fuera necesario suavizar tanto las diferencias como ocurriría en otra novela, donde el narrador mantiene una voz clara y coherente todo el tiempo, y hay que asegurarse de que eso se mantenga.
D. H.: Eso fue realmente útil y afortunado para nosotros. Hubo un momento en que empecé a leer la segunda parte, que era el borrador de Victor, y era tan distinta de todo lo que yo había hecho en la primera parte, que lo primero que pensé fue: “¡Dios mío, hemos tomado decisiones completamente diferentes y esto nunca va a funcionar porque parecen dos traducciones completamente distintas!”. Y uno piensa que la meta debe ser que se lea de forma fluida, sin fisuras, lo cual sería el mayor halago. Pero en realidad, la novela tiene una gran grieta justo en medio, entre la parte uno y la parte dos en el original en español. Y descubrir que la razón por la que las dos partes suenan distintas en inglés no es porque Victor y yo estuviéramos descoordinados, sino porque la novela misma cambia radicalmente entre esas partes, fue un alivio.
V. M.: También hay como mini escenas o bloques que recorren todo el texto. Recuerdo que le pregunté a Erna sobre esto, porque en una novela normal tienes algo de descripción, algo de diálogo, y se alterna. Pero en La vorágine, muchas veces tienes páginas de pura descripción, y luego páginas enteras de diálogo. Y le pregunté a Erna, porque como lector eso se siente algo extraño. Si recuerdo bien, Erna nos dijo que Rivera tenía experiencia como poeta y dramaturgo. Así que eso explica que haya secciones poéticas que funcionan como descripciones, y luego partes que son casi como una obra de teatro. Por eso también era importante que Danny captara el dialecto en la primera parte, porque a menudo la única forma de saber quién está hablando es por cómo habla. Como en una obra de teatro, hay muy pocas marcas que indiquen quién dice qué. Puedes leer dos o tres páginas de diálogo continuo sin etiquetas. Y creo que eso fue interesante: cómo Rivera integra diferentes géneros en la novela, y no siempre de forma armoniosa. Puedes sentir esos baches, esas costuras en el texto, creo yo. Esa fue mi impresión. También con las largas secciones poéticas, que se sienten como un poema.
J. D. E.: Claro, es que el estilo parece ser muy irregular. Ahora que hablas de baches, puede que sea un rasgo estilístico. Era un autor joven, murió muy joven. Podría ser eso, o quizá se deba a su trabajo como dramaturgo y poeta. Pero hay algo irregular en el estilo general de la novela. Y como decías, eso jugó a su favor. Fue algo bueno para ustedes, porque no hubo necesidad de suavizar todo en el texto. Bueno, esas son las preguntas que tenía. Pero me encantaría que leyeran un pasaje, un párrafo de la traducción. Me gustaría invitarlos a hacerlo. Victor.
D. H.: ¿Por qué no lees el comienzo de la Parte Dos, ya que hablamos tanto de ese inicio? El primer párrafo o dos.
V. M.: A ver si lo encuentro.
Oh jungle, bride of silence, mother of solitude and mist! What wicked fate has left me captive in your verdant gaol? The pavilions of your branches, like some enormous vault, are ever above my head, between my aspiration and the clear sky, which I glimpse only when your shaken treetops stir their leaves, at the hour of your oppressive twilights. Whither that beloved star that wanders over hilltops at evening-time? Those cloudscapes of gold and royal purple that are donned by the angel of sunsets, why do they not shiver in your domed ceiling? How often has my soul sighed when through your labyrinths it apprehended the reflection of the celestial body that empurples distant places, out towards my country, with its unforgettable plains and white-capped peaks, from whose summits I saw myself as high as the cordilleras! Where will the moon raise its gentle silver lantern? You robbed me of the reverie of the horizon, and present nothing to my eyes but the monotony of your zenith, where muted daybreak unfolds, never shedding its light over the leaflitter of your damp bosom!
You are the cathedral of sorrow, where unknown gods speak in hushed tones, in the language of murmurs, promising longevity to the imposing trees, those contemporaries of paradise, already doyens when the first tribes appeared and now waiting impassively for the sinking of the centuries to come. Across the earth, your vegetation forms that powerful family that never betrays one another. The embrace that your branches cannot give is borne by the vines and lianas, and you are sympathetic even to the pain of the falling leaf. Your multisonous voices form a single echo when they weep for the crashing tree trunks, and in every hollow new seeds precipitate their germination. You have the solemnity of cosmic power and embody the mystery of creation. And yet, my spirit only reconciles itself to the unstable, for it bears the weight of your perpetuity and, more than the sturdy sections of the holm oak, it has learned to love the languid orchid, for it is as ephemeral as man and withers like his dreams.
Let me run, oh jungle, from your sickly shadows, formed of the breath of beings that perished in the neglect of your majesty. You yourself resemble an enormous cemetery, in which you rot and resurrect! I long to return to the regions where secrets terrify no one, where slavery is impossible, where there are no impediments to seeing and the spirit exalts in open light! I long for the colour of sands, the shimmer of heatwaves, the vibration of the broad pampas. Let me return to the land whence I came, that I might walk back over that path of tears and blood, which I took one loathsome day, when in the footsteps of a woman I dragged myself across jungles and deserts, in search of Vengeance, that merciless goddess who smiles only upon tombs!
J. D. E.: Muchas gracias. Y, Daniel, ¿quieres leer otro pasaje?
D. H.: No, estoy feliz de quedarme escuchando ese.
J. D. E.: Eso fue maravilloso. Muchas gracias. Y ya para terminar, ¿tienen algún proyecto futuro relacionado con la literatura colombiana o latinoamericana? Solo por curiosidad.
V. M.: Acabo de publicar dos traducciones. Una fue Casa de furia, de Evelio Rosero, y la otra fue Río muerto, de Ricardo Silva Romero.
J. D. E.: Así que me contaste que uno de tus primeros intentos de traducir literatura colombiana fue con Evelio Rosero. Y ahora has vuelto a él.
V. M.: Sí, con Anne McLean hemos traducido tres juntos. El primero fue Señor que no conoce la luna. El segundo fue Toño Ciruelo, que tradujimos como Toño the Infallible. El tercero fue En el lejero, que se convirtió en Way Far Away. Y esta última la hice yo solo, porque Anne estaba ocupada con otros proyectos.
J. D. E.: Solo me pregunto… ¿No han traducido Los ejércitos?
V. M.: Anne la tradujo, hace muchos años. Diría que es la obra maestra de Evelio. Aunque creo que sus novelas más recientes también son muy potentes y reflejan distintos aspectos de la sociedad colombiana.
J. D. E.: Y tú, Daniel…
D. H.: Estoy terminando, espero esta semana, la traducción de Cien cuyes, de Gustavo Rodríguez, un autor peruano. Y tengo algunos proyectos brasileños en camino. También hay un par de cosas que ya terminé y que saldrán este año, incluyendo un libro del autor brasileño Antônio Xerxenesky, Tristeza infinita, y otro libro guatemalteco, que es el siguiente en la lista, de Eduardo Halfon.
J. D. E.: Buena suerte con todos esos proyectos. Todos suenan geniales. Muchas gracias. Realmente les agradezco que se hayan tomado el tiempo de compartir su experiencia y todo lo relacionado con la traducción, que es básicamente en lo que yo investigo. Ha sido una conversación maravillosa.
[1] Juan David Escobar es traductor, docente de estudios literarios e investigador. Actualmente es candidato a doctor en el Programa Interdisciplinario de Estudios Hispánicos de la Universidad de Emory. Obtuvo su licenciatura en Inglés (2008–2011) y su maestría en Literatura Latinoamericana (2012–2015) en la Universidad Nacional de Colombia, donde enseñó inglés y cursos sobre literatura europea y latinoamericana entre 2012 y 2020. Su investigación actual se centra en las traducciones publicadas en revistas literarias latinoamericanas y su papel en la configuración de un sistema intelectual y literario latinoamericano durante la Guerra Fría. Sus intereses de investigación abarcan también la historia de la traducción literaria en América Latina, la literatura latinoamericana, los estudios transatlánticos, los estudios de la diáspora, las Humanidades Digitales y las publicaciones periódicas. En su tiempo libre traduce del inglés, portugués y alemán al español, una práctica que complementa y enriquece su labor investigativa.
[2] Daniel Hahn es un autor, editor y traductor británico que trabaja del portugués, el español y el francés. Entre sus traducciones se cuentan O Vendedor de Passados (El libro de los camaleones) [The Book of Chameleons], Teoria Geral do Esquecimento (Teoría general del olvido) [A General Theory of Oblivion] de José Eduardo Agualusa; Marrom e Amarelo (Fenotipos) [Phenotypes] de Paulo Scott; Ocupação (Ocupación) [Occupation] de Julián Fuks; O Oráculo da Noite (El oráculo de la noche) [The Oracle of Night] de Sidarta Ribeiro; Diário da Peste (Diario de peste) [Plague Diary] de Gonçalo M. Tavares; y The Night [The Night] de Rodrigo Blanco Calderónde Rodrigo Blanco Calderón, co-traducida con Noel Hernández González.
[3] Victor Meadowcroft es un traductor literario que vive en Brighton, Inglaterra, y traduce del español y el portugués. Ha traducido al inglés varias de novelas de Evelio Rosero en colaboración con Anne McLean. Entre sus traducciones se encuentran Casa de furia [House of Fury], En el lejero [Way Far Away], Toño Ciruelo [Toño the Infallible] y Señor que no conoce la luna [Stranger to the Moon].
[4] Cárdenas, Juan. “La letra enferma”. En El colombiano, versión online.